Periodismo y viajes
Feria del Libro: De la crónica a la literatura
La Nobel Alexiévich destaca entre los libros de no ficción, bien acompañada por autores como Packer o Jabois


Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEn su gira por Barcelona y Madrid , la escritora Svetlana Alexiévich , premio Nobel en 2015, diferenció el periodismo -la información- de la literatura: esta se ocupa del «misterio de la vida humana». Es posible unir el periodismo con la literatura, dijo, y para ello hay que preguntar. A trescientas, quinientas personas, «con edades, profesiones e historias distintas». Aunque solo sean una decena de estos testimonios los que sostengan sus «novelas de voces» . Así define al género que practica desde hace treinta años: una sucesión de relatos, los de los protagonistas principales y retazos de las historias de otros entrevistados.
Esa polifonía de voces es imprescindible para «saber la verdad», sostiene Alexiévich, que pregunta hasta que dejan de responderle banalidades. Pregunta a las víctimas del accidente nuclear de Chernóbil -«Voces de Chernóbil» (Debate y DeBolsillo) era el único libro de la autora bielorrusa que había sido traducido al español antes del Nobel-, pregunta a las mujeres rusas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial -en «La guerra no tiene rostro de mujer» (Debate)-, pregunta a los rusos que detestan o anhelan la Rusia soviética -en «El fin del ‘homo sovieticus’» (Acantilado)-. «Siempre busco una sorpresa, una persona en estado de shock».
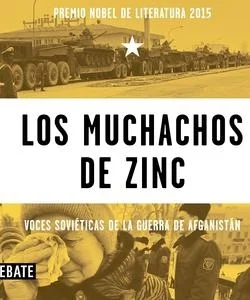
«Los muchachos de zinc» (Debate), el último libro que quedaba por traducir de la «Utopía roja» de Alexiévich, es el título más destacado de la Feria del Libro de Madrid en el ámbito de la no ficción periodística y la literatura de viajes. Testimonio a testimonio, esculpidos a base de extensas entrevistas, la escritora muestra lo que en realidad ocurrió a las tropas soviéticas que combatieron en la guerra de Afganistán en los años ochenta. Detrás de los ataúdes de zinc sellados que volvían del conflicto había un horror que el régimen intentó ocultar.
«La mezcla perfecta de periodismo y literatura es hablar de una persona y un sitio concretos, pero darles la dimensión eterna que tiene el alma humana», dice Alexiévich, que aspira a que sus libros sean válidos dentro de 200 años. Como los clásicos.
Relato oral
Studs Terkel , en «La guerra ‘buena’. Una historia oral de la Segunda Guerra Mundial» (Capitán Swing), recurre a la técnica de la primera autora en ganar el Nobel por su trabajo periodístico. Premio Pulitzer en 1985 por este libro, Terkel habló con 120 testigos de la guerra, famosos y gente corriente, para firmar un «libro de memorias, más que uno repleto de cruda realidad y estadísticas precisas».
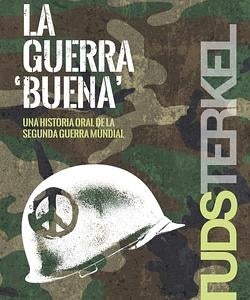
«Al evocar una época que tuvo lugar hace cuarenta años, mis compañeros experimentaban, en algunas ocasiones, dolor y, en otras, euforia -explica en la introducción-. A menudo ambas sensaciones se fundían, y a un primer instante vacilante seguía un torrente de recuerdos: heridas muy lejanas y pequeños triunfos; honores y humillaciones; también había carcajadas».
Exponente de la escritura periodística de gran formato, la que practica la revista «The New Yorker» en Estados Unidos, uno de sus reporteros estrella, George Packer , viaja en «La Puerta de los Asesinos» (Debate) al origen de la guerra de Irak. Packer relata su experiencia como partidario, «aunque indeciso», del conflicto en el que quedaron atrapadas las aventuras bélicas del presidente George W. Bush . La política doméstica y las historias de los soldados tienen hueco en el libro de un autor que el año pasado publicó «El desmoronamiento» (Debate), reconocido con el National Book Award.
Desde EE.UU.
Sin salir del panorama narrativo estadounidense, Libros del K.O. apuesta por los «Bajos fondos» de Luc Sante , que escarba en el lado menos glamuroso de la Nueva York de principios del siglo XX. Y con el título « Una historia personal» , los editores del K.O. reeditan las memorias de Katharine Graham , propietaria de «The Washington Post» durante tres décadas. «Llevó adelante la publicación de los Papeles del Pentágono y respaldó a sus periodistas y directores durante el Watergate, cuando la supervivencia de The Post Company corría peligro y el periódico era el único que estaba dando cobertura a la noticia», resume David Remnick en «Reportero» (Debate).
Dioptrías introduce en España a John McPhee , maestro de la no ficción estadounidense, con el libro «Los niveles del juego» , la crónica del partido que dio origen al tenis moderno. Sexto Piso opta por un valor seguro, Hunter S. Thompson , que firma «La maldición de Lono», un disparatado relato con la maratón de Honolulú como excusa.
Autores españoles
En España brilla Manuel Jabois con «Nos vemos en esta vida o en la otra» (Planeta), un reportaje de 240 páginas sobre el único menor de edad implicado en los atentados del 11-M. Una lectura esencial para entender de dónde salieron los traficantes que formaban la llamada trama asturiana. El reportero Nacho Carretero aborda el narcotráfico en Galicia -lo que fue y lo que sigue siendo- en «Fariña» (Libros del K.O.), que va por su sexta edición.
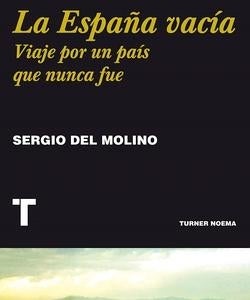
Y en «La España vacía» el ensayista Sergio del Molino viaja al interior del país para reflexionar sobre los pueblos vacíos que dan sentido a la otra España, la urbana . Libros del Asteroide, que acostumbra a recuperar el trabajo de periodistas históricos, ha elegido el «Viaje a la aldea del crimen» de Ramón J. Sender , sobre la revuelta anarcosindicalista de Casas Viejas en 1933.
Entre las antologías de textos periodísticos, destaca «La eternidad de un día» . Acantilado reúne a los clásicos del periodismo alemán entre 1823 y 1934: Stefan Zweig, Joseph Roth, Thomas Mann, Hermann Hesse… «Viaje al Macondo Real» (Pepitas de Calabaza) incluye las mejores crónicas del colombiano Alberto Salcedo Ramos y «Largo viaje inmóvil» (Círculo de Tiza), los reportajes del peruano Doménico Chiappe sobre la Venezuela de Chávez. En «Estrellas negras» , Anagrama rescata los artículos que publicó el polaco Ryszard Kapuscinski en sus dos primeros viajes al Congo y Ghana, en 1960, antes de convertirse en una leyenda.
Libros de viajes
África es la región sobre la que escriben cuarenta autores -entre ellos Enrique Meneses, Arthur Rimbaud y Arthur Conan Doyle - en «Exploradores y viajeros por África» (Ediciones del Viento). En Kenia vive María Ferreira , que en «Tierra de brujas» relata su experiencia como trabajadora en un hospital psiquiátrico. «Tengo 24 años y en el asiento trasero de mi coche han muerto más hombres de los que me han amado», escribe. María Sonia Cristoff documenta en «Falsa calma» (Alpha Decay) su recorrido por los pueblos fantasma de la Patagonia.
Círculo de Tiza recupera en «Japón. El paisaje del alma» la crónica del viaje de Rudyard Kipling a tierras niponas junto a Inazo Nitobe . «Estos japoneses no escupen, no comen como cerdos, son incapaces de pelearse», dice Kipling. Es una edición exquisita, con fotografías e ilustraciones muy bien elegidas. Y Graham Greene relata en «Viaje sin mapas» (Península) su experiencia en Liberia. Llegó en 1935, con 30 años y lleno de ideas románticas sobre el continente. La aventura del escritor terminó con una grave enfermedad.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesión