Felipe González: instinto de demiurgo
Presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996

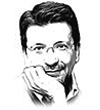
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEn el principio fue el Cambio. En octubre del 82, subido a una gigantesca ola de expectativas sociales, Felipe González Márquez llegó al poder con el aura de un demiurgo carismático. Venía de la refundación de Suresnes , de la foto de la tortilla, de la renuncia al programa marxista que convirtió al PSOE del exilio post-republicano en un partido socialdemócrata pragmático y moderado. Atrás quedaba la descomposición del suarismo, el golpe de Tejero, y por delante un inmenso trabajo: el de culminar la Transición e instalar al país en la normalidad del horizonte democrático.

Se quedó trece años. En los ocho primeros, dirigió un proyecto de modernización que cumplió el viejo anhelo de la integración en Europa, universalizó la sanidad, las pensiones y la educación, impulsó infraestructuras y consolidó una clase media de estándares homologados. Aquella etapa de reformas culminó en los fuegos artificiales de los Juegos de Barcelona y la Expo de Sevilla, el escaparate mundial de una nación que había sabido dejar atrás el estigma de Franco. Fueron los tiempos del AVE , de las autovías , de las portadas elogiosas en «The New York Times», del Oscar de Hollywood a Garci , de la recuperación del prestigio diplomático. De un poder expansivo que se extendía por municipios, diputaciones y autonomías hasta casi fundirse con el concepto mismo del Estado. También de la inevitable tendencia a la conversión en una suerte de régimen clientelar en el que la figura referencial del presidente servía de amparo para unas élites extractivas que a comienzos de los 90 protagonizarían una cascada de escándalos. Roldán , Juan Guerra , Conde , Filesa o la siniestra trama de los GAL acabarían conduciendo el antiguo esplendor felipista al colapso.
Entre el Felipe de aquella triunfante campaña de pasiones multitudinarias y el González abotargado que hizo de la Moncloa un bunker, el «gatazo suave» de Umbral, taimado, sinuoso y ladino, hay una línea de continuidad dibujada con el trazo de un formidable instinto político. El del líder alfa que aún conserva, en la prosodia suave y magnética y en el tono arrogante de gurú de la tribu, la impronta de su primigenio hechizo, tan distinto del acartonado discurso de la posmodernidad que se ha impuesto entre la dirigencia de este siglo. Bien es cierto que bajo su largo mandato de luces y claroscuros el sistema que había refundado Suárez incubó buena parte de sus actuales vicios: el abuso de la hegemonía partidista, la corrupción, la politización de la justicia, la debilidad ante el nacionalismo. Pero también que la Historia de la España moderna vivió uno de sus períodos más brillantes, dinámicos y constructivos. Y que la distancia del tiempo –veritatem dies aperit– le concede el derecho de sentir una patente nostalgia de sí mismo.
Noticias relacionadas

Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesión