Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Cinco proyectos científicos liderados por mujeres en nuestro país para celebrar su día
Cada vez son más las que encabezan investigaciones punteras, acortando la brecha de género en el ámbito STEM
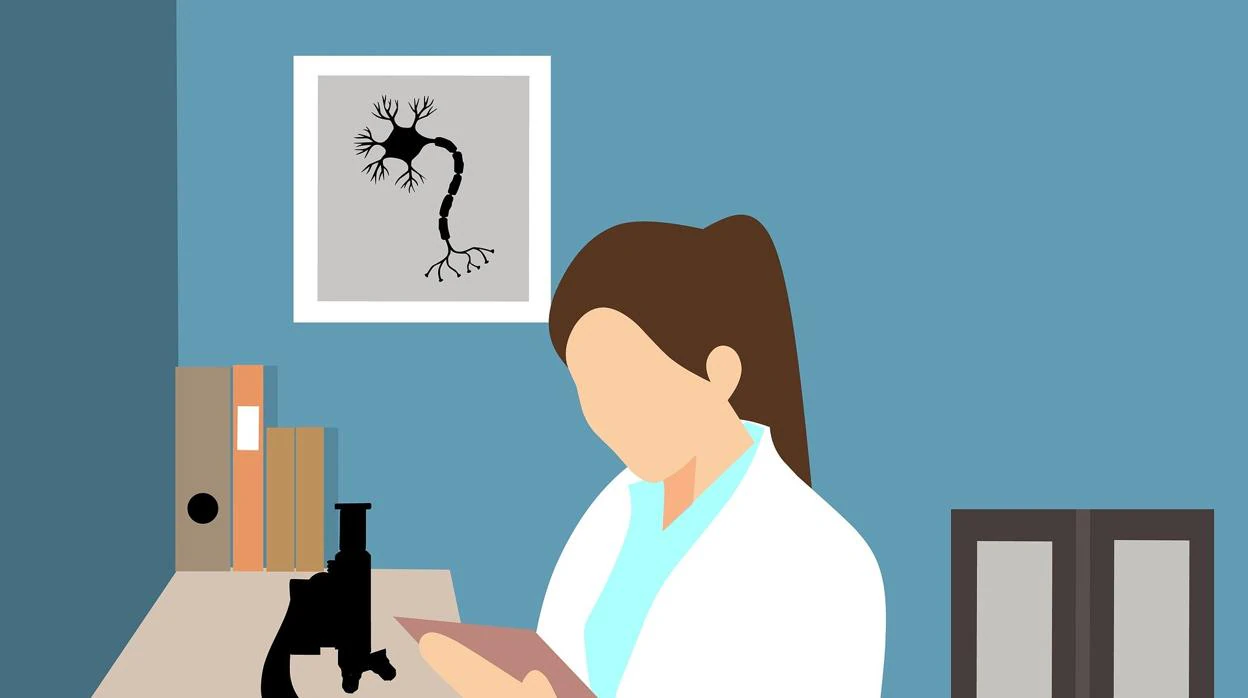
N. Mira
Las mujeres solo representan un 39% del total de investigadoras en España, y aunque hay paridad en el número de tesis que defienden hombres y mujeres, s olo el 21 por ciento de estas llegan a ser catedráticas .
Con motivo de la celebración, este 11 de febrero, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia , recopilamos algunas de las investigaciones más punteras que están llevando a cabo mujeres de diversos ámbitos. Hacer llegar a las niñas estudiantes su ejemplo y trayectoria puede que sea la manera de terminar con la brecha de género en el ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Noticias relacionadas
1

¿Cómo degradar el plástico del mar?
Cada año entran en el océano hasta 13 millones de toneladas métricas de plástico, un material que suele contener aditivos para mejorar las propiedades requeridas para su uso y hacerlo más resistente a la degradación. Consciente y preocupada por este hecho, Cristina Romera Castillo investiga en el CSIC (Instituto de Ciencias del Mar) nuevas formas de degradación del plástico marino. Su objetivo es estudiar las condiciones medioambientales que favorecen la migración de compuestos orgánicos de los microplásticos al mar, conocer sus efectos en los microorganismos marinos y qué bacterias son las que degradan el carbono liberado por el plástico.
«De pequeña no tenía claro lo que quería ser, supongo que mi curiosidad fue lo que me llevó al camino de la ciencia», recordaba Cristina Romera cuando su proyecto fue premiado por la Fundación L'Oreal. Aunque antes de elegir su carrera dudó entre estudiar Bellas Artes o Ciencia, se decidió por esta última para poder dar respuesta a todas las preguntas sobre el origen de la vida que hacía a sus padres desde pequeña. Así, se licenció en Química en la Universidad de Jaén y se doctoró en Ciencias del Mar en el Instituto de Ciencias del Mar-CSIC en Barcelona. Estudió en la Universidad de Florida y Miami y en la de Viena.
Gracias a sus investigaciones se podrán tomar medidas para paliar el problema del plástico, y como ella misma señala: «La divulgación que hacemos del tema hace que la sociedad esté informada y pueda tomar medidas a la hora de consumir y elegir a sus dirigentes». En este sentido, Cristina ha escrito artículos de divulgación para Naukas y da charlas para distintos colectivos. Su investigación también ha llegado a ser publicada en revistas como National Geographic: «Este ha sido un gran logro, ya que significa que mi trabajo es relevante y ha traspasado las barreras de la comunidad científica llegando a todos los públicos», comenta. Su sueño es contribuir a paliar los efectos nocivos de la acción del hombre en el medio ambiente. Y su ejemplo a seguir, la oceanógrafa Pepita Castellví, pionera en la participación española en investigación antártica y directora de la instalación de la Base Antártica Española.
2

¿Cómo de determinantes son los genes en el cáncer de mama?
Marta Melé estudia cómo varían los genes entre individuos y sus implicaciones para determinadas enfermedades, como por ejemplo el cáncer de mama. En su proyecto, propone estudiar las regiones del genoma llamadas no codificantes, que son las que regulan la actividad de los genes. Estas regiones son muy complejas de estudiar porque no se conoce exactamente cómo funcionan, pero se sabe que tienen un papel muy importante a la hora de determinar la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer de mama. Para este estudio propone usar nuevas tecnologías que permiten estudiar miles de regiones no codificantes simultáneamente e integrarlo computacionalmente con los millares de 'datasets' de cáncer disponibles. Esta es la primera vez que se utiliza esta estrategia para estudiar las regiones genómicas no codificantes asociadas al cáncer de mama.
Hija de científicos, Marta (Barcelona, 1982) asegura que sus padres nunca la presionaron para que ella también lo fuera. «Cuando escogí la carrera no tenía claro si hacer ciencias o letras. Me interesaba todo. Realmente no me vi como científica hasta que decidí hacer el doctorado», explica. Se licenció en biología con premio extraordinario final de carrera en la Universidad de Barcelona, y en la Pompeu Fabra empezó su doctorado en Investigación Biomédica.
Ahora, gracias a su trabajo se podrá entender por qué algunas personas tienen más riesgo de padecer cáncer de mama que otras y qué genes están implicados en el proceso. «Este conocimiento puede servir para encontrar biomarcadores específicos y dianas terapéuticas para la prevención con el objetivo final de avanzar hacia una gestión más personalizada de este cáncer en el futuro», añade.
Liderar su propio grupo de investigación es un sueño hecho realidad para Marta, que recuerda el proceso de volver a Europa tras su investigación posdoctoral como uno de los momentos más difíciles de su carrera. En pocos meses se entrevistó en algunos de los centros más prestigiosos de investigación del Reino Unido, Suiza, Francia y España: «Cada vez tenía que venir desde EE.UU. a Europa y en esa época estaba embarazada y los viajes largos, el desfase horario y las náuseas no me lo pusieron fácil», recuerda. Finalmente, aceptó una posición de investigadora principal en el Barcelona Supercomputing Center.
3

¿Cómo hacer unas plantas más resistentes?
El proyecto de Patricia Fernández (Galicia, 1979) tiene como objetivo identificar azúcares vegetales que activan las defensas de las plantas y las protegen frente a ciertas enfermedades causadas por virus, bacterias y/o hongos. Estos azúcares podrían usarse como remedios naturales para combatir los efectos devastadores de las plagas en los cultivos. «Mi investigación puede contribuir al desarrollo de plantas más resistentes a enfermedades y, por lo tanto, una agricultura más productiva pero también más respetuosa con el medio ambiente», señala Patricia.
Se declara una apasionada de la biología de las plantas, ya que de niña vivía en el campo y siempre estaba en contacto con la naturaleza, ideando experimentos: «Recuerdo que mezclaba productos de limpieza, con sal, vinagre… y se los aplicaba a las plantas para ver qué pasaba». Así, se licenció en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela.
Cuando se le pregunta sobre qué legado le gustaría dejar para la humanidad, Patricia asegura que para ella la ciencia está hecha de «pequeñas píldoras de conocimiento y que todas juntas ayudan a avanzar», y por eso para ella lo que más le gustaría es «transmitir a sus hijos y a las nuevas generaciones su respeto y pasión por la naturaleza, así como, su curiosidad por entender los mecanismos que la gobiernan».
Patricia señala la conciliación familiar y la desigualdad de género como los principales retos a los que se enfrentan las científicas en la actualidad: «Mientras haces la tesis no parece que las cosas sean distintas pero una vez que reclamas un poco de independencia empiezan a surgir los conflictos. En general, siempre apoyan más a los hombres, porque en los estamentos más altos también hay más hombres y es una pescadilla que se muerde la cola. Por otra parte, está la idea de que las mujeres postdoc tenemos como objetivo fundamental ser madres y que, por lo tanto, nuestra productividad va a ser muy baja. Si algo he aprendido con la maternidad es a desarrollar un súper poder de la eficiencia que te permite hacer lo mismo que antes con más sueño y menos tiempo».
4

¿Cómo curar la insuficiencia cardíaca en mujeres?
Sara Cogliati (Milán, 1982) investiga las enfermedades cardiovasculares y las características clínicas específicas de cada sexo, lo que se traduce en una falta de tratamientos y programas terapéuticos que tengan en cuenta el sexo del paciente. Su hipótesis es que las mitocondrias (los órganos celulares que suministran la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular) se comportan de forma distinta entre hombres y mujeres, lo que provoca una respuesta distinta también a la insuficiencia cardíaca. Su investigación es clave para poder curar de forma eficaz a las mujeres, dado que los tratamientos están más estudiados en hombres.
A Sara le gustaba la ciencia desde pequeña, «sobre todo cuando empecé a estudiar en el instituto cómo se organizan y funcionan las células, me pareció que estaban muy cerca del sentido de la vida», rememora. Su camino estaba claro: licenciada en Biotecnología por la Universidad Milano-Bicocca (Italia), con máster en Biotecnología en la misma universidad y doctora en Biología Celular por la Universidad de Padua, en 2013 se incorporó al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) como investigadora posdoctoral y actualmente desarrolla en él su investigación con un contrato Ramón y Cajal.
Entre sus grandes logros destaca el descubrimiento de los mecanismos que regulan la organización de la cadena respiratoria mitocondrial, y cuyos resultados han sido publicados en la revista Nature. Es decir, de cómo estos orgánulos celulares, cuyo rol es el de producir energía, se relacionan para mantener «en salud» las células y todo el organismo. Su grupo, líder mundial en el campo de las mitocondrias, ha conseguido importantes logros, como el de entender cómo determinan el envejecimiento o cómo afectan a las funciones metabólicas.
5

¿Qué nuevas vías hay para tratar el cáncer de próstata?
Verónica Torrado (Barcelona, 1978) es la jefa de Grupo en el departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco, donde investiga sobre los componentes celulares que conforman los tumores del cáncer de próstata. Para ella, conocer la base biológica de los más agresivos puede impulsar el diseño de tratamientos más efectivos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. «Confiamos en descifrar las vías de comunicación que gobiernan la progresión tumoral de este tipo de cáncer y así diseñar en un futuro estrategias terapéuticas adicionales a las existentes», explica. Porque como ella misma cuenta, «se trata de un campo de investigación donde hay multitud de preguntas abiertas y una necesidad imperiosa de contestarlas. Muchos pacientes desgraciadamente no tienen alternativas».
Licenciada en Bioquímica en la Universidad de Barcelona (UAB), se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Cantabria y realizó una estancia posdoctoral en The Institute of Cancer Research (Londres). Fue este momento el que recuerda como uno de los más difíciles de su carrera por encontrarse lejos de su familia y marido: «Gracias a su apoyo estoy ahora aquí. Es igual de importante el papel que juegan los supervisores científicos como la familia en el apoyo a los investigadores».
«Mi profesor de Biología era muy exigente conmigo, pero nunca llegó a decirme que era buena en su asignatura. Yo al principio no lo entendía hasta que con los años comprendí que lo que estaba haciendo era potenciar mis capacidades y ayudarme a ganar confianza», recuerda Verónica. La catalana cuenta cómo ella misma se ha enfrentado a dificultades cuando ha querido visibilizar su liderazgo en congresos y reuniones científicas donde la mayoría de personas eran hombres. Su solución para poner remedio a este problema: educación en igualdad desde la infancia, visibilización de las mujeres en puestos de responsabilidad y 'mentoring'. Como inspiración a su carrera destaca el papel de la catedrática investigadora Ana Zubiaga, el investigador Arkaitz Carracedo y a la joven científica María Caffarel.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesión