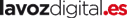Cuenta Miguel González Andrades, uno de los cinco investigadores promesa que participa en este reportaje que, en la universidad, «en vez de jugar a las cartas, daba de comer » a sus cultivos celulares. Esto no es más que una anécdota que seguramente puede aplicarse al resto de los entrevistados que, al ser preguntados sobre cómo conseguir vivir de la investigación con éxito, mencionan siempre el trabajo duro en primer lugar, ése que les hace sonreírse cuando se les pregunta por la duración de su jornada laboral.
Días de trabajo largos y salarios cortos son atributos comunes a muchas de estas figuras que, además, tienen en común una absoluta pasión por su trabajo. Todos ellos, sin excepción, consideran que sin ella no se dedicarían a un mundo que a ojos ajenos podría calificarse como ingrato, no solo por la escasa remuneración que le acompaña sino por lo que se tarda en muchas ocasiones en conseguir el éxito, algo aún más difícil cuanto más joven se es.
La tentación de marcharse de España en busca de mejores oportunidades es grande. Es más, muchos han sucumbido a ella o lo hagan en un futuro cercano, pero todos se han formado en la educación pública española.
Un cambio
Sin renegar de su país, la mayoría cree que existen cambios necesarios, tanto de mentalidad social como presupuestarios y políticos. Si el país puede disfrutar e incluso llegar a exportar talentos como los suyos: ¿Qué sucedería si la inversión en investigación y la promoción de una sociedad del conocimiento fueran signos de identidad patrios?
Quizá si dependiera de alguno de estos cinco jóvenes, cuyos trabajos han sido destacados y premiados en nuestro país y fuera de él, que España recupere un el lugar que merece en la investigación no resulte una idea descabellada.
«Es importante conocer gente para que se te ocurran ideas nuevas». Ana García, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y en el Hospital Clínic.
Es cardióloga e investigadora y se ríe cuando se le pregunta cómo le gustaría pasar a la Historia, pero no duda en responder: si pudiera viajar al futuro y leer su propia entrada en la Wikipedia, le gustaría que se dijera de ella que fue capaz de describir una diana terapéutica para la hipertensión pulmonar, una enfermedad para la que en la actualidad no hay tratamientos efectivos y que contribuyó de alguna forma a erradicar la enfermedad de Chagas, una patología provocada por un parásito que infecta a cerca de 15 millones de personas de la zonas más pobres de América Latina.
Para que se cumpla esa predicción, Ana trabaja entre 12 y 14 horas diarias. Lo hace en el Hospital Clínic de Barcelona y en el CNIC, centro que le dio la oportunidad de estar dos años en el extranjero, en el prestigioso Hospital Mount Sinaí de Nueva York y en la Universidad John Hopkins.
El programa Cardiojoven, que le permitió esa estancia venía con algunas condiciones. «Tenía que regresar para, de alguna forma, devolver lo que me habían dado», puntualiza. Desde que pisó España de nuevo no para de trabajar, pero reconoce que, a pesar de lo difícil que resulta investigar, es algo que le aporta una gran satisfacción.
Ana tiene claro que hay recetas para tener una carrera exitosa como la suya: «Ilusión, perseverancia, motivación y buscar ideas novedosas. Ideas que supongan un salto cualitativo» en el campo al que se dedica.
También hace hincapié en la importancia de compartir experiencias, el ahora denominado ‘networking’. «No se trata tanto de conocer a personas para conseguir cosas, sino para que se te ocurran ideas nuevas », concluye.
«El factor económico no puede ser tu motivación principal». Luz Rello, fundadora de Piruletras e investigadora en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Trabajo, entusiasmo y optimismo. Luz Rello considera que esas son las bases para poder vivir de la investigación y no morir en el intento, receta a la que añade la flexibilidad. «Hay que cambiar de rama en función de los resultados», valora.
Esta filosofía constituye una realidad que esta joven investigadora ha experimentado en carne propia, que estudiaba el procesamiento del lenguaje natural cuando su supervisor, Ricardo Baeza-Yates, le propuso aplicar sus resultados a un problema que sufría la propia científica: la dislexia. Este cambio de rumbo le llevó a la investigación social que, a su juicio, hace que se involucre más.
La pregunta a la que intenta responder es qué se puede hacer para que lenguaje textual sea más fácil de entender para los disléxicos. Son cambios tanto en el contenido como en el diseño y de todo ello hablará cuando finalice su tesis, antes de finalizar el año. Mientras tanto, en su proyecto DysWebxia ya se pueden ver algunos de sus hallazgos, incluyendo aplicaciones desarrolladas específicamente para los afectados por este síndrome.
Además, por si preparar la tesis fuera poco trabajo, Luz ha puesto en marcha una iniciativa con sus amigas, que ha llamado ‘Piruletras’, y a la que le dedica sus ratos libres.
Con ellas ha creado una aplicación que ayuda a los niños que tienen el problema que ella misma padeció (y también superó) de niña, que ya ha registrado alrededor de 5.000 descargas. Rello, que gana alrededor de 1.000 euros mensuales, reconoce que espera aumentar estos emolumentos en un futuro, pero tiene claro que «el factor económico no puede ser la motivación principal» para un investigador y, añade sobre la precariedad de esta labor: «Merece la pena dedicarse a esto si realmente es lo que te gusta».
«Temo la marcha al extranjero por si es con billete sin retorno». María Abad, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
A pesar de ser la primera firmante del que la revista ‘Nature Medicine’ definió como el estudio del año en la categoría de células madre, María Abad mantiene su humildad. Y eso que su trabajo, que demostró que las células de múltiples tejidos como intestino, estómago, riñón o páncreas son susceptibles de ser reconvertidas en células madre embrionarias, fue toda una revolución comparable al hito del Nobel de Medicina Shinya Yamanaka.
Al hablar de recetas de éxito, Abad cree que no existe una «infalible» pero sí destaca algo como realmente imprescindible: trabajar mucho. Además, apunta, hay que saber rodearse de grandes profesionales y tener algo de suerte, «la de estar en el lugar adecuado en el momento justo».
Lo suyo vino de la mano de su jefe,Manuel Serrano, el jefe del Grupo de Supresión de Tumores del CNIO, que le propuso un proyecto interesante cuando parecía que tendría que marcharse de España, algo que no le apetecía en aquel momento, entre otras razones porque su pareja aún no había acabado la tesis.
María no descarta ahora acabar marchándose al extranjero, algo que le apetece pero que, confiesa, le da miedo que sea «con un billete sin retorno ». Para que irse no sea una opción casi obligatoria para ella y otros muchos jóvenes científicos con talento, María Abad cree, como muchos otros en su situación, que habría que cambiar el modelo productivo y establecer uno «basado en el conocimiento ».
Esto implicaría, valora, un aumento de la financiación pública, así como un «mayor compromiso del Gobierno con la investigación y el conocimiento». Algo que, a tenor de las partidas presupuestarias actuales, resulta utópico. Al menos, de momento.
«Debería de valorarse a la gente por sus méritos y su rendimiento». Miguel González, oftalmólogo e investigador en el Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada
En casa de Miguel González Andrades no sentó muy bien que este granadino dijera que quería estudiar Bellas Artes, así que optó por la Medicina. «La Ciencia es más parecida al Arte», dice.
A pesar de seguir residiendo en su ciudad, Miguel no paró quieto en la universidad: centros de investigación de Londres, Madrid, Chicago le acogieron en su insaciable curiosidad durante la carrera, en la que ya le había picado el gusanillo de la investigación. «Empecé en 2º en el Grupo de Ingeniería Tisular», explica y gracias a ello se decidió por la oftalmología.
Y es el haber acabado la especialidad lo que permite tener un sueldo en la actualidad porque su trabajo investigador (trabaja en el desarrollo de córneas artificiales), que compagina con la clínica en el Hospital San Cecilio, lo hace por amor al arte, una situación que va a cambiar el próximo mes de mayo, cuando Miguel se instalará en Boston, a investigar en la Universidad de Harvard, con un contrato de almenos dos años muy distinto del que tiene hasta la fecha, que ha de renovar mensualmente.
Aunque González se va feliz no duda en mostrarse muy crítico con el sistema español en el que, a su juicio, no se valora el trabajo como debería. «Debería de valorarse a la gente por sus méritos, independientemente de la edad, sustituyendo a la gente según su rendimiento», reconoce sin importarle si lo que dice es o no políticamente correcto.
Para Miguel es obvio que aquí uno encuentra barreras. El «niño de las córneas», como le llaman en su entorno, marcha a EE UU. Cuando vuelva, si lo hace, habrá contribuido a mejorar un dispositivo, llamado queratoprótesis, para que pueda ser llevado a los países en vías de desarrollo, donde hay más pacientes con ceguera corneal que lo precisarían.
«En España no hay emprendedores de los que rodearse». Bernat Ollé, director en PureTech
Su perfil contiene las mejores cualidades de un empresario y de un científico. Bernat Ollé es lo que se podría denominar un emprendedor puro y quizás por ello no resida en España, sino en la meca de la innovación tecnocientífica, Boston, ciudad que acoge a instituciones como el Massachussetts Institute of Technology (MIT, donde Bernat se formó) o la Universidad de Harvard. Olle cruzó el charco para estudiar y ya no volvió y reconoce que el ambiente emprendedor de la zona le enganchó.
Allí, apunta, ser emprendedor es una opción válida, mientras que en España es algo aún minoritario. «Cuando acabé la carrera [Ingeniería Química en la Universidad Rovira i Virgili] se me presentaban dos opciones: trabajar en una planta o hacer el doctorado; es lo que hace la mayoría, porque es o que hay», recuerda e insiste en la importancia de conocer otros emprendedores para emprender.
Bernat cree que salir del país siempre es bueno, aunque sea para ampliar miras. Su experiencia fue mucho más allá y Ollé fundó varias empresas y ahora es uno de los directores de PureTech, una prometedora biotecnológica, que investiga la fabricación de fármacos que modulen el microbioma humano para acabar con enfermedades digestivas que actualmente tienen pocas opciones terapéuticas, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Algo que se había intentado ya sin base científica, como es el caso de los famosos yogures funcionales.
Pero lo que se hace en su empresa sí tiene cabida, y mucha, en la ciencia y revistas como Nature han recogido su trabajo, aún en fase preclínica. En un futuro, predice Bernat Olée, «en el supermercado se encontrarán alimentos con propiedades farmacológicas y en las farmacias fármacos basados en organismos vivos».